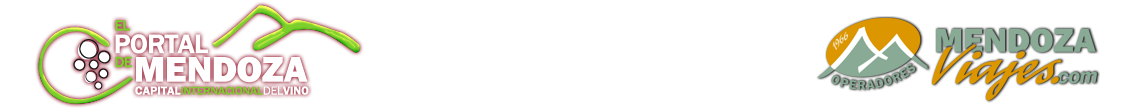Con su cielo diáfano y las acequias que la vuelven fresca y arbolada, la capital mendocina seduce con sus rincones culturales y de fiesta. Además, el magnífico circuito de bodegas y los sitios que dan vida a la gesta de San Martín.
Al regresar de un buen viaje a veces se quiere revivir la experiencia de manera simple y efectiva. Funciona bien incorporar algún hábito aprendido en ese otro lugar, aunque sólo sea con las palabras. Es que uno podrá anotar mil veces la receta de humitas en chala en los circuitos norteños, pero hay que ver si alguna vez será capaz de concretar, en la cocina propia, tal empresa. Sin embargo, todo indica que ahora será diferente: tras una magnífica experiencia en la ciudad de Mendoza, esta cronista ha jurado (y cumplirá) jamás, nunca jamás, volver a beber vino de calidad dudosa y, mucho menos (¡sacrilegio!), servirlo en vaso.
Hay una imagen, una intensidad, un color que define mejor que nada a la capital mendocina y, en general, a la región cuyana: la luminosidad, fenómeno excesivo, innegable y algo enigmático. El entramado urbano parece sumido en un exceso de blancura producido por el sol, como si rebotara en la Cordillera de los Andes y volviera a las calles con una firmeza casi violenta. O como si fuera una ciudad a mucha altura, tal vez apunada.
La luz se muestra intensa, blanca, caliente y encandila sin piedad al mediodía, a media mañana, a media tarde. Combinarían muy bien los tiernos versos que Homero Expósito compuso para el vals Pequeña : “Tu que tienes los ojos mojados de luz” .
Pero lo que parece pasado por agua son los sauces llorones, apostados en distintos lugares de la ciudad, muchas lágrimas que caen en las acequias. Sería zonzo intentar ser original en la referencia a este atractivo sistema de riego, tan propio y auténtico de la tierra mendocina, región totalmente semidesértica.
Sin embargo, lo afirman y tienen razón: la imagen de desierto no le cabe ni medio al verde fresco que copa la ciudad. Igual, el dato de que el promedio anual de humedad es del veinticinco por ciento es bastante contundente. Me avisan que todos la consideran una “ciudad oasis”.
¿Y dónde está el paraíso? Acá mismo. Su lugar más elocuente es el parque General San Martín, barrera artificial-anti-tierra-cordillerana, hermoso y bastante palermitano.
Por ser un pulmón con especies variadas de árboles, ser rico paisajísticamente, tener lagos, estar lleno de senderos y mostrarse exuberante, es obvio que fue diseñado por Carlos Thays, autor de casi todos los espacios de este tipo del país. Amerita un paseo, un pic-nic, una bicicletada, un trotecito. O sólo caminar.
Todo gracias a las acequias. Ellas hidratan veredas y ponen los árboles en flor. El sonido del agua y los pies en remojo –linda imagen– se presienten. Como tener un arroyito en la puerta de tu casa.
Para el caminante nuevo, el ignoto, pasear por Mendoza será como jugar a ser Orfeo, pero en lugar de tener vedado el impulso de mirar hacia atrás para confirmar la presencia de Eurídice, la prohibición será no ver otra cosa que el piso. Es que las acequias, a prueba de distraídos, son largas canaletas sin reja. A mala pisada, chapuzón en puerta. Esto para los recién llegados. Los mendocinos saben lo que hacen.
Calles en flor
Están poniendo adoquines. Hay tránsito matutino y resultan anacrónicos los cables que pasan de un lado al otro, como en la Buenos Aires de los 80. Igual, los edificios no son altos y el cielo azul, diáfano, se ve desde todas partes. Se respira aire fresco y un perfume a tilos.
Dicen que la movida de Mendoza está en “la Arístides Villanueva”, pero ahora no tienta este plan sino el de hacer la experiencia de la luz. O sea, salir a caminar por ahí, a los edificios y monumentos históricos.
Pronunciaremos una afirmación garantizada: la historia argentina que se resume en Mendoza no aburre. Todo lo contrario, despierta aún mayor interés. Se sale de los márgenes soporíferos del manual y cobra vida. Es el aura de estar ahí donde ocurrieron los hechos.
A esta aseveración le sigue una paradoja. Mientras muchos de los acontecimientos de la gesta sanmartiniana tuvieron lugar acá, quedan en pie pocos testimonios tangibles, arquitectónicos decimos, de ese proceso.
Es que más allá de algunos vestigios, Mendoza es una ciudad de mediados del siglo XVI que carece de casco histórico. Es bella y pintoresca, juvenil, caminable y reparadora, pero a su momento colonial se lo llevó el viento. Más bien, los terremotos: puntualmente, el del 20 de marzo de 1861. Una solapa que no se puede cliquear.
Sí se puede intuir, investigar, leer, perseguir. Y, a no exagerar, tampoco es que no haya nada antiguo para ver. Por un lado, hay una dosis de edificios de estilo neoclásico que con justicia le dan un aire señorial a algunas manzanas urbanas. Por ejemplo, la atractiva fachada del teatro Independencia, frente a la plaza del mismo nombre.
O tomemos la Alameda, ese precioso bulevar con bares de ambiente bohemio, con sus moreras y tipas también. Conduce a la llamada “área fundacional” de la ciudad. La plaza es la Pedro Castillo, y ahí, con un sol que raja la tierra, vale la pena entrar al Museo del Área Fundacional, el MAF. No cuesta mucho imaginar que acá estaba el Cabildo, antes del terremoto, claro.
Las excavaciones lo muestran todo. No sólo los restos de ese antiguo edificio (tapados por un vidrio, se camina sobre ellos), también había un matadero. Una guía dice que Mendoza tiene una historia contada de abajo hacia arriba. Tal cual.
El agua, la vida
Divierte –también inquieta– pensar que mientras el terremoto parece haber hundido parte de la historia de Mendoza, los vestigios parecen brotar del suelo con la fuerza misma de la resurrección. El MAF, en este sentido, es un museo en construcción.
No hay que perderse la visita a la famosa “Cámara subterránea” que protege las ruinas de una fuente de 1810, en el medio de la misma plaza. Así, ante la sequedad dominante, se abastecía la gente, con agua llegada de los manantiales del Challao, a través de un acueducto que atravesaba doce kilómetros. La fuente que hoy luce ahí no es la original, liquidada por el terremoto.
Es indispensable posicionarse en distintos puntos alrededor de las ruinas de la iglesia de San Francisco, ubicadas en Ituzaingó y Beltrán, frente a la plaza de la que no nos movimos todavía, para apreciar la original estructura de hierros con que se delineó lo que se estima que fue la Iglesia alguna vez. Ok, es complicado.
Es que ahí (donde además se encontraron restos de integrantes de la comunidad huarpe, los nativos cuyanos con que se encontraron los españoles a su llegada a la región) se ven unos hierros largos que de alguna manera reconstruyen el edificio eclesiástico.
Los fierros producen la ilusión de que la iglesia está dibujada contra el cielo; un esqueleto que permite imaginar ese otro tiempo del siglo XVII. Como muchos del país, este templo respondía a los cánones jesuíticos… y de allí la presencia de los huarpes. Las líneas del metal se meten en el complejo imaginario de la Mendoza en ruinas.
Girás la cabeza y ves dos cosas: primero, el andamiaje de hierro que busca recrear la iglesia de un modo artístico. Segundo, un viejo comercio, justo en la esquina de enfrente, cuyo cartel anticuado reza: Materiales de construcción. Buenísimo.
Hora de la siesta
También habría que pasear por el conglomerado de plazas equidistantes de la ciudad, la Chile, la San Martín, la España (¡con patio andaluz y todo!) y la Italia (¡acequias de las más viejas que hay!). En el medio, la plaza Independencia, enorme. Para los porteños será una especie de parque Chacabuco.
Hay una feria bonita, y de allí sale la peatonal Sarmiento, con bares y comercios y movida todo el día.
Caminando la peatonal parece no haber tiempo. Gente tomando algo en las mesitas de la calle, chicos, jóvenes paseando. Se entiende que este es el latido alegre, constante y tranquilo de la ciudad. Quizás la peatonal sea un buen modo de hacer tiempo: la hora de la siesta, sagrada, invita al callejeo. Y cuando nos despertemos vendrá lo mejor.
A partir de las 16 se puede saltar al otro gran polo de la ciudad, el Barrio Cívico, donde dominan los edificios públicos. El corazón de esta área es uno de los imperdibles que tiene hoy Mendoza: el Memorial de la Bandera del Ejército de los Andes, donde lógicamente se puede ver, en vivo, la mismísima bandera que llevó el ejército conducido por San Martín en la gesta andina.
El diseño creado por las damas de la época, con joyas incrustadas que ya no están, las puntadas cuidadosas, el bordado, todo es conmovedor. Y ahí está la bandera, casi intacta. Y ahí están ellos, los granaderos, para aclarar el gran relato.
De vuelta al centro, cruzando la avenida San Martín, la peatonal renace como Garibaldi. A media cuadra, el edificio Gómez seduce con su aire de Empire State neoyorquino un poco vejete, típico edificio céntrico de oficinas. Hay que subir al piso diez, me insistieron varios mendocinos.
De acuerdo, puede dar un poco de claustrofobia el ascensor de metal (¡siempre son marca Otis!), pero por fin se abre la puerta corrediza y, zas, un pasillo, colores en las paredes y un lindo bar. Un bar ochentoso, amplio, que da a una terraza magnífica.
Las parejas toman cerveza y comen maní. Cae el sol. El cielo está rosado o anaranjado o azul. Hermoso. La vista, impresionante. Nota mental: este lugar es un secreto que habría que difundir sin arruinarlo, o sea, en su justa medida.
La unión hace la fuerza
Ascensores aparte, otra subida que merece su tiempo en Mendoza es la que se hace al Cerro de la Gloria. Se suele ir en auto, aunque se ven peatones y corredores con la lengua afuera, encarando la cuesta. Quizás algunos elijan ir al zoológico, en una de las laderas del cerro.
Pero el gran premio del ascenso es un monumento dedicado al Ejército de los Andes. Está en la cima, es inmenso y fue creado en 1914 por el artista uruguayo Juan Ferrari, que enfrentó la compleja tarea de realizar una obra descomunal (en tamaño, en importancia), a través de la cual narraría parte de la historia de un país que no era el suyo. Flor de desafío.
Sugiero acercarse lo más que se pueda, ver los detalles, recorrer el sitio. Lógicamente no es una instalación artística, pero parece: el público circula espacialmente por los costados de la obra, interacciona con ella…
Hay que seguir al centímetro cada lateral para comprender la cronología minuciosa plasmada en el bronce sobre roca de montaña. Así se entenderá la intención del artista y su ideología, la cosmovisión que se desprende de la obra.
¡Y lo olvidaba! Para los mendocinos es básico remarcar que este es el monumento que se ve en el reverso del billete de cinco pesos. Los chicos piden a sus papás un billete para divertirse con el juego de las diferencias. Los papás murmuran “bancá que estoy viendo yo” . Y así es como todos se abocan meticulosamente a la ciencia comparativa.
Por robarle a los chicos un término reduccionista, esta “estatua” parecerá, vista desde lejos, común y silvestre, compuesta por personas y caballos freezados, de esas que aparecen insertadas, sin una razón clara, en las plazas. Uno nunca les dedica atención.
Juro que esta es diferente. Lo primero que se ve es lo que sobresale a lo alto: la figura de la Libertad alada, bella, bella, bella, rompiendo las cadenas que la aprisionaban. Es significativo y también necesario el pretérito imperfecto “aprisionaban” porque la sensación es exactamente la de un pasado continuo, inacabado, en transformación.
Con el verbo en proceso, en desarrollo, es que el monumento, con certeza, se mueve. O sea, en el tiempo y en el espacio. Y si no, véalo en diagonal.
Debajo de ella, de la Libertad, se acumula una pirámide humana, cuyos protagonistas se dividen según los distintos pasajes cronológicos de esta magnífica historieta –podría decirse– escrita y dibujada en altorrelieves.
Abajo de todo, obvio, están los laburantes, soldados rasos, obreros y artesanos sin premio aparente, que fabricaron las armas para el ataque. También se ve un grupo de damas y otros personajes de la nobleza argentina de ese tiempo, entregando –la imagen es tan contradictoria como apasionante– sus joyas para la causa.
A la cabeza, o sea, en el frente del monumento, el Ejército de San Martín con sus personajes centrales a caballo. Se ven los corceles firmes y enérgicos, igual que los hombres. Cuando hayamos dado toda la vuelta a la estructura y el ánimo se nos haya caído ante el relato de las batallas transcurridas, la inclemencia de la geografía y la temperatura andinas (evidentes en las rocas puntiagudas y en el frío que cala los huesos), el hambre y el agotamiento del ejército, veremos el mismo grupo de soldados a caballo, ahora cabizbajo, agotado, destruido tras la mega odisea sanmartiniana.
Es muy fuerte (y resume varios sentimientos, entre ellos, la incertidumbre) ver el rostro del General San Martín notablemente preocupado. El líder en su más intrascendente humanidad.
Corte: un inesperado aviso por el altoparlante del predio arranca de cuajo estas sensaciones. Parece que una señora se hizo la viva y quiso arrancar una plantita del costado del monumento. La retan como a un chico.
A la vuelta, en el descenso desde el cerro, el sol va apagando su propia ilusión, la luz extrema.
Entonces habrá que decidir si es buena compañía la Zamba de los Mineros (“para corpacharme con vino morao…”) o si mejor dejarse llevar por la intensa voz de la cantante Angela Irene.
Y entonces, darle un lugar para que proponga, como se dice en Mendoza, madre de vendimias, “una tonada añosa, de esas que se nombran por sí solas, y de cuyana conciencia”.
Después de leer esta maravillosa nota seguramente te han dado ganas de conocer Mendoza, consúltanos, tenemos varias propuestas para hacerte.
Fuente: Clarín, Irene Hartmann
Esta entrada también está disponible en: Inglés Portugués, Brasil